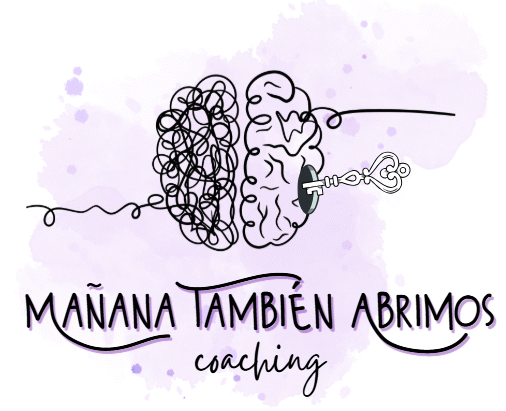Hace un mes estaba en Nueva York para unas conferencias. Un viaje intenso, muy accidentado, y con mucho que procesar. Una mañana, mientras revisaba el móvil con un café en la mano, recibí un mensaje inesperado por WhatsApp. Era una antigua compañera de trabajo de Alemania. Me decía que había visto en las redes sociales que también estaba en Nueva York y preguntaba si queríamos quedar para tomar algo.
Me sorprendió, porque el tiempo que trabajamos juntas no éramos especialmente cercanas. Lo cierto es que coincidimos en la misma oficina unos meses: yo acababa de llegar, ella se fue de baja de maternidad, luego vino el COVID, y al poco tiempo, yo renuncié. Pero recuerdo muy bien cómo la veía en ese entonces.
Para mí, ella era la que lo tenía todo: una pareja con la que había recorrido medio mundo, alguien que había dejado su país por ella para construir una vida juntos en Alemania, estaban formando una familia, y además tenía un buen trabajo estable. Mientras tanto, yo apenas intentaba descifrar qué narices estaba haciendo con mi vida, sentía que llegaba tarde a todo, que no cumplía con ningún estándar.
Seis años después, la veo llegar al café en Nueva York, y en verdad era otra persona. Para empezar, ya no estaba embarazada, pero además, estaba agotada (y asqueada) con su trabajo, se había separado de su pareja, tenían un acuerdo económico que la estaba dejando en la cuerda floja. No me alegré por su situación, para nada. Pero sí me sacudió algo por dentro.
Me acordé de todas las veces que, desde mi pequeño cuarto en un piso compartido en Alemania, me comparaba con su vida y me sentía menos. Todas las historias que me inventé sobre su felicidad y mi fracaso. Y ahí estábamos las dos, tomando café en una ciudad que no era nuestra, contándonos nuestras heridas y nuestros aprendizajes. Sin ganadoras.
Compararse con los demás es una trampa cruel y silenciosa. Porque lo hacemos desde la distancia, desde lo que creemos saber del otro. Desde las redes sociales, desde el pasillo de la oficina, desde los chismes. Pero no vemos lo que realmente pasa. No sabemos cuánto le cuesta a alguien lo que tiene, ni si de verdad lo quiere.
Y lo peor: cuando nos comparamos, perdemos de vista lo que sí tenemos. Lo que hemos construido, lo que hemos superado, lo que estamos haciendo a nuestra manera.

Este encuentro me recordó que nadie tiene la vida resuelta. Que todas estamos navegando como podemos. Y que compararse es como jugar un juego en el que solo puedes perder.
Lo inevitable de compararse
Compararse con los demás es algo profundamente humano. No es que estemos “haciendo mal las cosas” por caer en esa trampa de vez en cuando. De hecho, la psicología social lo ha estudiado desde hace décadas. En 1954, Leon Festinger propuso que construimos parte de nuestra identidad precisamente al mirarnos en el espejo de los demás: evaluamos nuestras habilidades, opiniones, apariencia o incluso nuestro lugar en el mundo comparándonos con quienes nos rodean, especialmente cuando no tenemos una forma clara de medirnos por nosotros mismos.
Festinger hablaba de dos tipos de comparación: la comparación hacia arriba, cuando nos medimos con personas que consideramos más exitosas, atractivas o “mejores” en algún aspecto que valoramos; y la comparación hacia abajo, cuando lo hacemos con quienes percibimos como menos afortunados o con menos recursos que nosotros. ¿El resultado? Las comparaciones hacia arriba suelen generar malestar, inseguridad y frustración, mientras que las hacia abajo pueden darnos una dosis momentánea de autoestima o alivio.
El problema es que, por lo general, nuestra mente tiende más a mirar hacia arriba. Incluso cuando las otras personas también enfrentan dificultades, solemos enfocarnos justo en eso que sí tienen y que a nosotros nos falta. Y cuando esta comparación se vuelve constante, puede erosionar nuestro bienestar emocional, hacernos sentir insuficientes o desconectarnos de lo valioso de nuestro propio camino.
¿Cómo ponerle freno?
Entonces, ¿qué podemos hacer para dejar de caer en la trampa de compararnos todo el tiempo? Lo primero es darnos cuenta de que lo hacemos. A menudo es tan automático como respirar: vemos una publicación en redes, escuchamos un logro ajeno y ya estamos sintiendo que no damos la talla. Prestar atención a esos momentos, identificar con quién y en qué nos estamos comparando, y sobre todo, cómo nos hace sentir, puede ser el primer paso para soltar esa dinámica.
Después, toca mirar hacia dentro. ¿Qué aspectos de mí estoy ignorando por enfocarme en lo que no tengo? ¿Qué sí tengo que valoro, disfruto o he conseguido con esfuerzo? Reconocer nuestros logros, habilidades y particularidades nos ayuda a dejar de poner a los demás en un pedestal. Nadie es perfecto, y por más admirables que parezcan desde fuera, todas las personas tienen sus propios líos.
También conviene vigilar el uso que hacemos de las redes sociales. Ese desfile constante de vidas perfectas editadas puede alimentar nuestras inseguridades sin que nos demos cuenta. Reducir el tiempo de exposición o hacer una “limpieza” de cuentas que nos hacen sentir mal puede ser una medida radical, pero liberadora.
Así que la próxima vez que sientas que tu vida va mal en comparación con la de alguien más, pregúntate:
🔹 ¿Qué historia me estoy contando?
🔹 ¿Qué parte de mi propia historia estoy ignorando?
🔹 ¿Qué necesito reconocer o agradecer de mi propio camino?
Porque tu camino, con todo lo que trae, es único. Y no necesita parecerse al de nadie más para valer la pena.